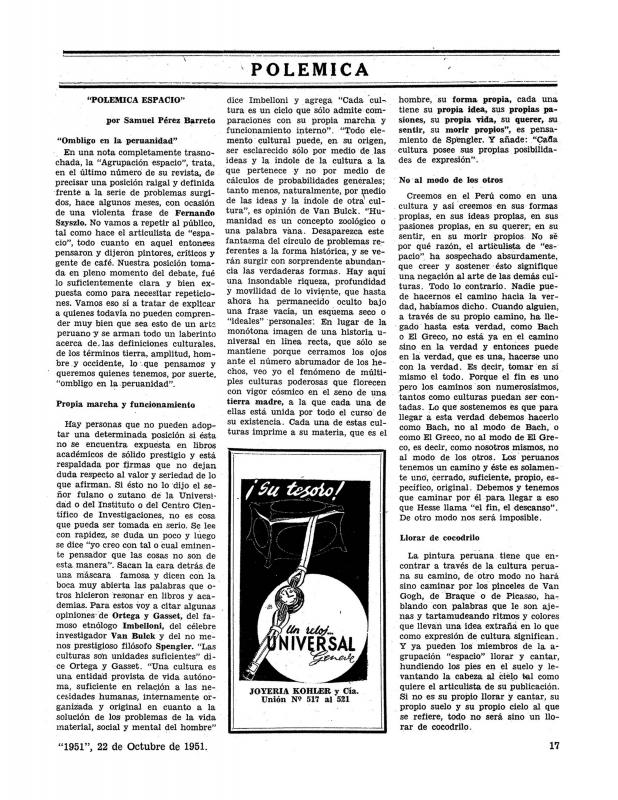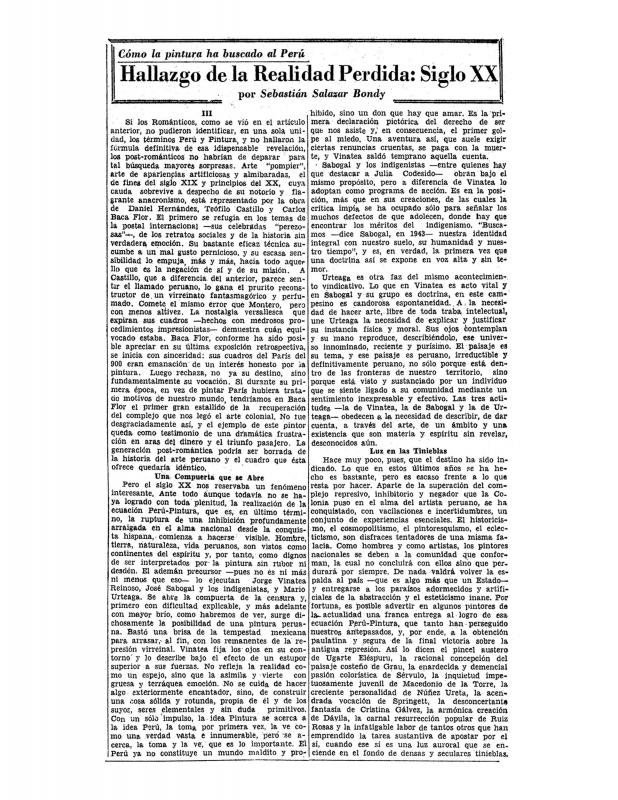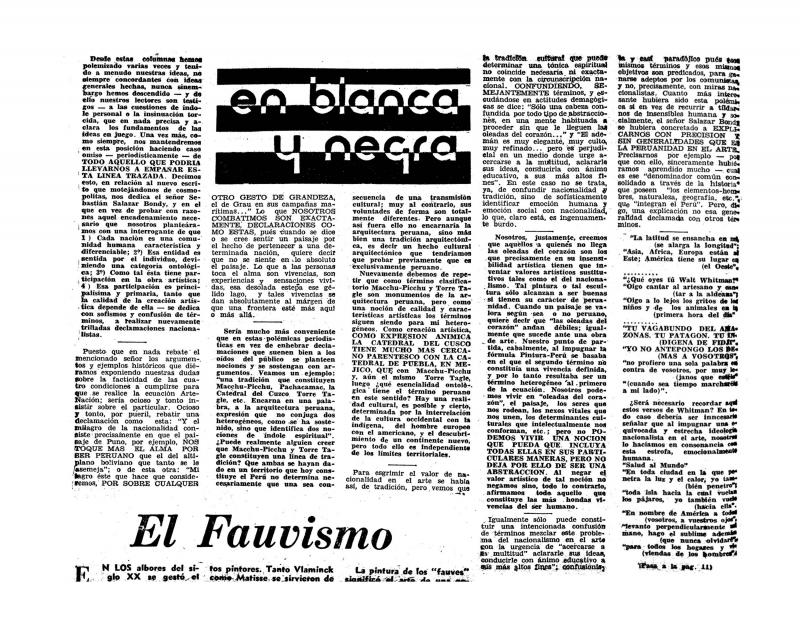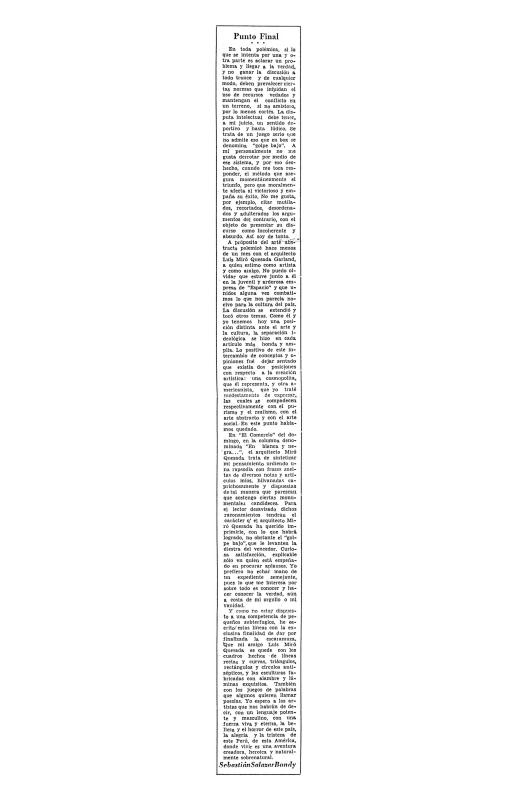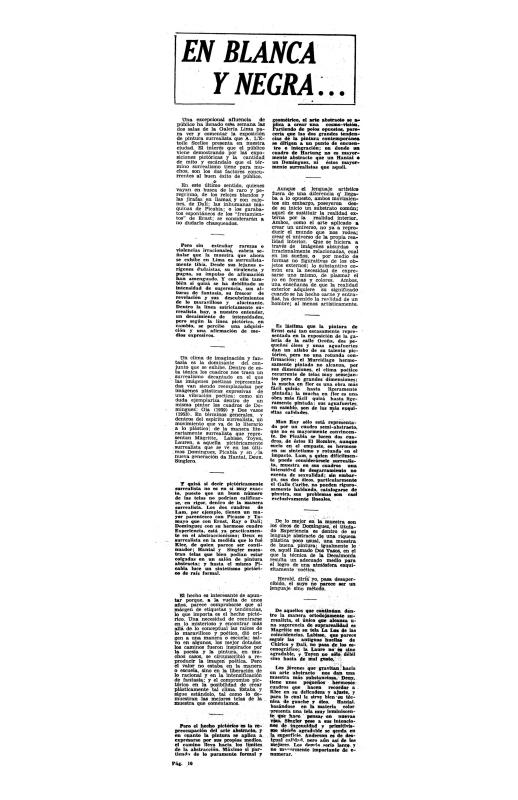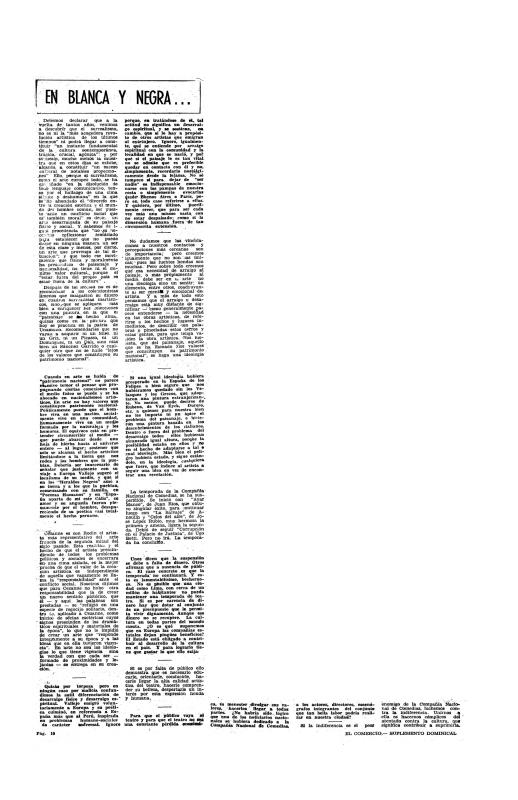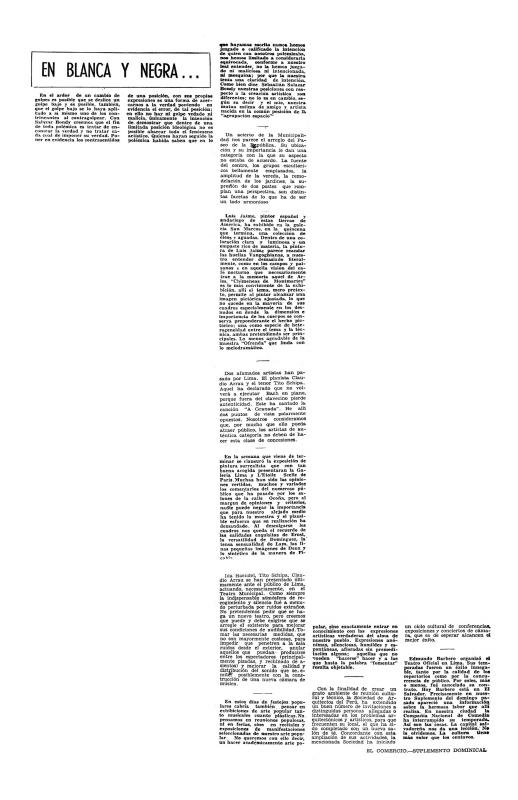Al descargar o imprimir este documento, usted acepta expresamente que su uso previsto es de naturaleza privada, no comercial y educativa; que ha revisado la circular de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos sobre el uso justo de los derechos de autor, ubicada en el sitio web: http: //www.copyright.gov/fls/fl102.html ; y que indemnizará, defenderá y eximirá a MFAH e ICAA y a sus representantes de todos los reclamos, alegaciones, costos, gastos, honorarios, juicios, responsabilidades, pérdidas y daños que surjan o estén relacionados con el uso previsto de los documentos descargados o impresos.
O cancelar.