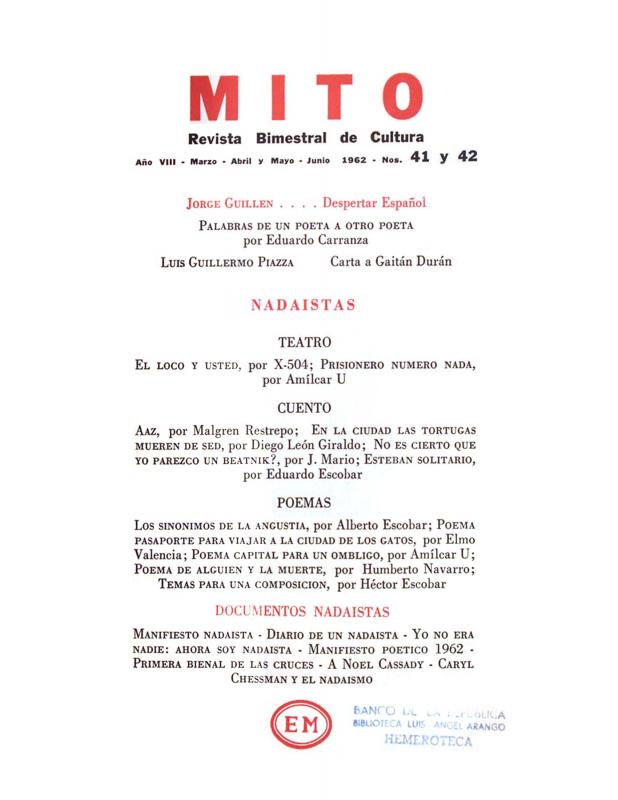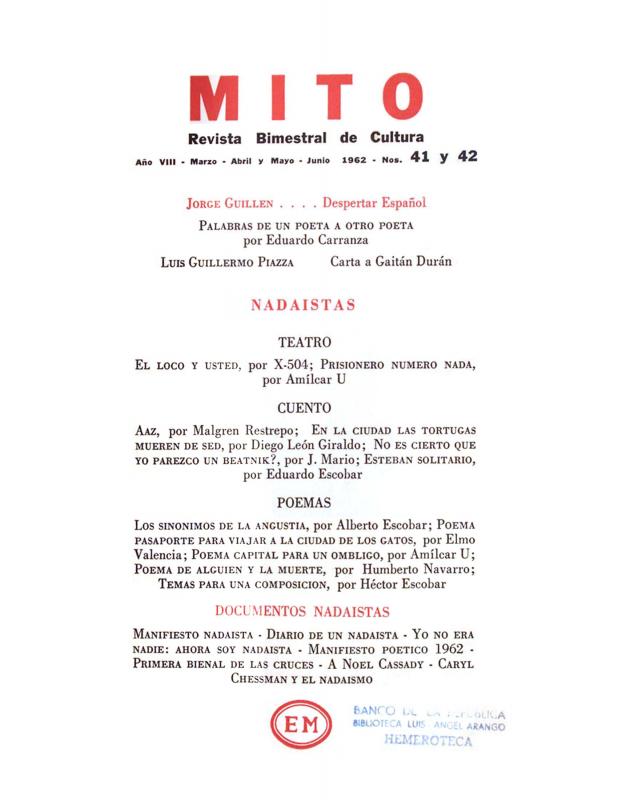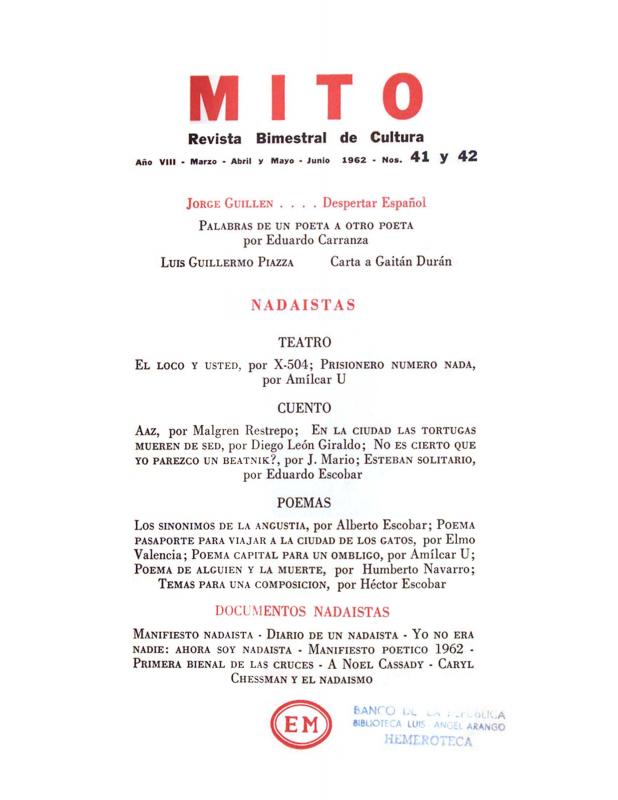En el documento, Gonzalo Arango (1931?76) alude a problemas neurálgicos que aún tienen vigencia en el meollo de la realidad social y del arte en Colombia; país en el que la gran mayoría sufre “el tremendo determinismo de la necesidad y de la angustia económicas”. En esas condiciones, el arte sólo puede aparecer como “lujo” o “vicio solitario y platónico” de la clase pudiente. En el país, al decir de Arango, la belleza y el poder son privilegios de la nobleza económica, cuya vida material está solucionada. De ese modo, la exposición de Las Cruces convocaba a un público distinto: “al pueblo” que era como se denominaba para la época la masa informe de civiles que no pertenecían a la aristocracia. Así, la muestra era un evento relevante dentro del escaso activismo cultural que se podía ejercer en el marco de una industria artística que se acogía al sistema de la normatividad burguesa, representando una resistencia simbólica en el terreno político de las artes. En opinión de Arango, en Colombia “el arte es el último reducto que le queda al idealismo”; con esta muestra se buscaba entonces compaginarlo con la realidad efectiva de la ciudad y sus habitantes, aunque “el pueblo no necesita arte sino revolución”. Las pinturas y las esculturas del evento se exhibirían afuera, al aire libre, para que el arte se mojara y se asoleara “como cualquier semáforo”.
Arango, poeta y pensador político, aprovecha el espacio de la convocación para hacer crítica de la crítica, invitando a los artistas a no “ser consagrados por nadie sino por su propio arte”. De igual forma, el poeta denuncia los poderes de la hegemonía y los monopolios del poder clérigo-estatal en Colombia, y a su “democracia importadora de detectives del F.B.I.”, cuyos ejércitos y cuya fuerza pública, cuyas cajas fuertes capitalistas y cuyas católicas bendiciones determinarían el curso de la educación y del arte a lo largo del país; siendo oficialmente conservadores y excluyentes, están a favor de la salvación de la civilización de Occidente. En el texto de Arango, se reporta, también, (1) la paliza y encarcelamiento de veinte jóvenes tanto “por el delito de expresar su solidaridad con las causas libres y populares” como por la consabida práctica estatal de sofocar con armas la libertad política.
Los nadaístas estuvieron en permanente contacto con los artistas plásticos de la época y realizaron algunas obras en colaboración, como ocurrió en el Festival de Arte de Vanguardia de Cali (1965) y en la Bienal de Las Cruces en Bogotá (1962).
Gonzalo Arango ha sido un personaje destacado en la literatura nacional, más que por su obra escrita (que ha sido más comentada que leída), por lo que representó su infame papel: conducía (en las décadas de los cincuenta y sesenta) la “chalupa pandillesca” de la desconsagración nadaísta, liderando con sorna y gusto diversos actos de sabotaje. En el contexto de la tradición nacional del decoro, pasaron a ser historia por ser tan rica y abusivamente escandalosos; así, el descreimiento y la libertad con que obraban a favor de la dignidad del hombre y del poder del arte —y en contra de las dictaduras clericales y estatales, de la empresa capitalista y de la tradición poética nacional—, le valieron a Arango tanto el exilio como la cárcel. Cuenta con una obra extensa que incluye poesía, periodismo, ensayo, cuento y teatro.
El conjunto de documentos nadaístas fue publicado en un número especial de la revista Mito (1955?62) dedicado al grupo en la sección llamada “Documentos Nadaístas”. Este documento guarda relación con el de “Amílkar U.” [Osorio Gómez] titulado “Manifiesto poético 1962. Explosiones radioactivas de la poesía nadaísta” [véase doc. no. 1131695]; el de Gonzalo Arango, “El nadaísmo” [doc. no. 1131711]; y el de los Nadaístas, “A Noel Cassady” (2) [doc. no. 1131808].