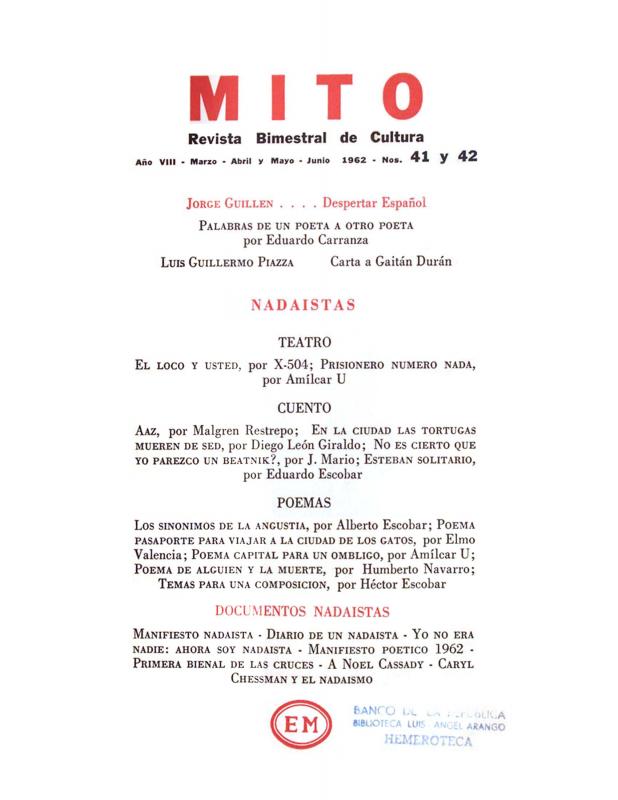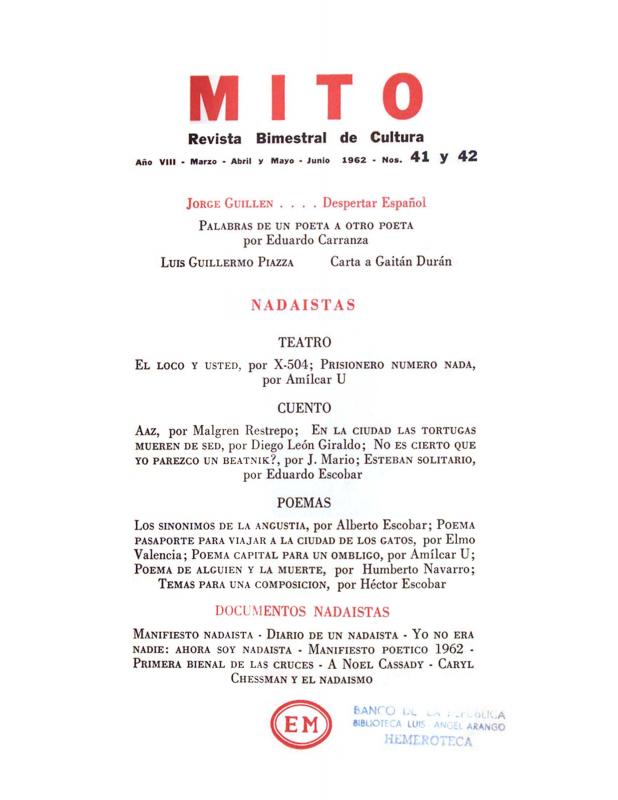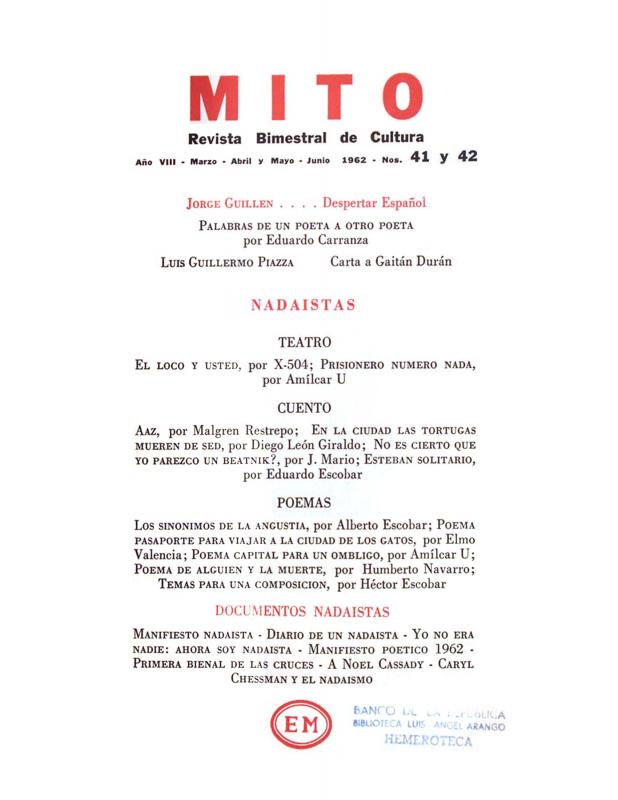El poeta y pensador político Gonzalo Arango (1931?76) ilustra la apuesta política y estética en la destrucción que trae la corriente del Nadaísmo (1958?70). La violencia —para esta vanguardia, como para muchas de las que fueron sus ascendientes a principios del siglo XX europeo— se convertía en la fuerza motor del arte y de la vida, una respuesta existencial que era procurada por el momento mundial que se vivía entonces, cuando se daba una inversión de hegemonía histórica hacia la economía de la ideología poscapitalista. Se trataba de un espacio en el tiempo donde la guerra, el dinero, la ciencia y el poder se hacían más estrechos que en cualquier civilización anterior y en el que el arte parecía no tener lugar, con lo que, desde el siglo XIX, buscaba redefinirse por instinto de supervivencia. Así, con los otros movimientos artísticos de vanguardia del siglo XX nacidos en Occidente, el Nadaísmo reaccionaba contra el Iluminismo: la luz de la “razón”, de la “credulidad” y de la “esperanza” positivistas, y contra la ilustración y sus consecuencias en el “materialismo abyecto” de las descendencias burguesas.
En esa época en Colombia imperaban el “conformismo”, la “mediocridad” y la “intolerancia” que habían caracterizado al país y a sus “conciencias dudosas” desde hacía más de un siglo. Siendo una generación vanguardista de posguerra, los nadaístas se sentían arrojados desde el nacimiento a un mundo perdido espiritualmente. De su país, denunciaban la indiferencia de los jóvenes; la manipulación de los medios por parte de “los propietarios de la opinión pública”; el “terror de los retóricos y fabricantes de moral”. El Nadaísmo no se hacía ilusiones y descartaba la posibilidad de un cambio epistémico en la autoridad clérigo-estatal que operaba eficazmente en Colombia; un régimen feroz que Arango acusaba de engañar al público con el espejismo de “la paz” y “el orden”. Descreídos, los nadaístas respondían a la decadencia del Estado con sordidez y con parodia; se lanzaban a cuestionar lo establecido y a exaltar lo prohibido —el ocio, las drogas, el sexo— para procurar desórdenes en el orden de la tradicional sociedad burguesa colombiana.
Los nadaístas estuvieron en permanente contacto con los artistas plásticos de la época y realizaron algunas obras al alimón, como ocurrió en el Festival de Arte de Vanguardia de Cali (1965) y en la Bienal de Las Cruces, en Bogotá (1962).
Gonzalo Arango ha sido un personaje destacado en la literatura nacional, más que por su obra escrita (que ha sido más comentada que leída), por lo que representó su infame papel: conducía (en las décadas de los cincuenta y sesenta) la “chalupa pandillesca” de la desconsagración nadaísta, liderando con sorna y gusto diversos actos de sabotaje. En el contexto de la tradición nacional del decoro, pasaron a ser historia por ser tan rica y abusivamente escandalosos; así, el descreimiento y la libertad con que obraban a favor de la dignidad del hombre y del poder del arte —y en contra de las dictaduras clericales y estatales, de la empresa capitalista y de la tradición poética nacional—, le valieron a Arango tanto el exilio como la cárcel. Cuenta con una obra extensa que incluye poesía, periodismo, ensayo, cuento y teatro.
El conjunto de documentos nadaístas fue publicado en un número especial de la revista Mito (1955?62) dedicado al grupo en la sección llamada “Documentos Nadaístas”. Este documento guarda relación con “Primera Bienal de Las Cruces” [véase doc. no. 1131727], así como los textos sobre los Nadaístas “A Noel Cassady” (1) [doc. no. 1131808] y el “Manifiesto poético 1962. Explosiones radioactivas de la poesía nadaísta” [doc. no. 1131695].